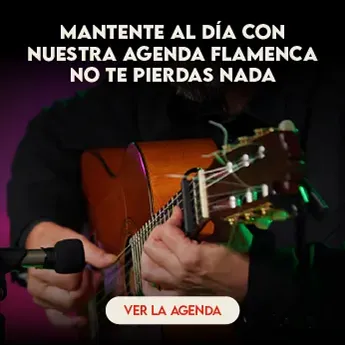Enrique Morente era un enamorado de Sevilla, ciudad donde no fue muy bien tratado durante dos décadas por la crítica mairenista. Tenía su grupito de seguidores, pero le costó entrar en la capital andaluza. Recuerdo que tuve problemas cuando comencé a escribir en serio sobre él, que fue antes de conocerlo personalmente. Cuando venía a cantar a Sevilla iba a escucharlo y me gustaba, aunque no era mi favorito. A mediados de los setenta me gustaban bastante más Camarón, Juanito Valderrama o Turronero. Pero ya entonces sabía que su cante era otro mundo, que aportaba cosas interesantes. Lo dije muchas veces y los puristas de Sevilla me querían cortar la yugular. Entre ellos, algún que otro cantaor que incluso llegó a decir que yo le estaba haciendo daño al cante. Morente también, claro. El maestro tenía entonces algo más de treinta años, o sea, que era un chaval. Un cantaor joven que había demostrado ya lo bien que hacía el cante más clásico, desde los estilos chaconianos hasta los de Matrona o Bernardo el de los Lobitos.
A Enrique le gustaba pasear por Triana y la Alameda de Hércules, que eran para él los territorios jondos de Sevilla, como para la inmensa mayoría de los aficionados del mundo. Uno de sus maestros, Matrona, no era trianero de nacimiento, pero vivió años en Triana y conocía muy bien todo el cante del arrabal. Paseabas con Enrique por el barrio y parecía que se había criado en la calle Pureza. “Aquí me dijo Pepe que vivió La Sarneta”, me dijo una noche al pasar por la calle Pagés del Corro. Y si íbamos por la Alameda, su obsesión eran Pastora y Tomás. “¿Te imaginas que vamos por aquí y nos encontramos a Tomás?”, me preguntó una de esas noches que solíamos pasear por Sevilla en compañía de amigos comunes como Antonio Badía, Rafel Arjona o el bailaor trianero Paco Vega.
Otro día tomando unos vinos en una vieja taberna de la calle Lumbreras, en la Alameda, me confesó que él tenía cosas del genio sevillano, que nació precisamente en esa calle. “Nadie lo dice, pero tengo más de Caracol que de cualquiera de esos que dicen que calco”. Y llevaba razón, lo que pasa es que no sonaba a Caracol porque nunca lo imitó. Y sabía hacerlo, tenía una gran facilidad imitando. Imitaba a Juan Talega a la perfección, sonando tan gitano como él. Lo comprobé una noche en Madrid, precisamente la noche que lo conocí personalmente a través del pintor sevillano Antonio Badía.
Fuera del flamenco, lo que le gustaba a Enrique eran las tabernas antiguas y las bodegas de los pueblos donde tuvieran buen mosto. Aprovechaba cualquier oportunidad para ir al Aljarafe sevillano, la comarca del mosto por excelencia. Le encantaban bodegas como El Caimán, en Bollullos de la Mitación, el pueblo del también cantaor Manuel Calero, y un local de Umbrete, El Tigre, lleno de carteles de toros y fotografías de flamenco. La primera vez que lo llevé a este bar vio que tenían una fotografía de Camarón, al que Enrique adoraba, y la segunda vez ya había puesto el dueño una del maestro para que no tuviera celos.
Hace ya ocho años de su muerte y no recuerdo que le hayan hecho nada en esos lugares de Sevilla que le gustaban tanto. En Triana, por ejemplo. Ayer dio una conferencia sobre él uno de sus mejores amigos, José Luis Ortiz Nuevo. Fue en la Fundación Cristina Heeren, que está en la calle Pureza, la antigua calle Larga del arrabal, donde estuvo la célebre taberna de Rufina, aquella en la que Juan Pelao le cantó una vez al general Sánchez Mira y luego no le quiso aceptar dinero.
Si yo fuera el dueño de alguna de esas tabernas o bodegas sevillanas donde solía ir Enrique Morente, pondría un azulejo para recordarlo. “Aquí estuvo Enrique Morente”. Algo así, sencillo.