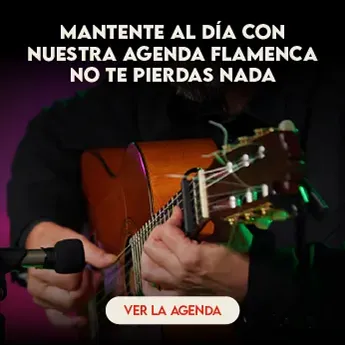Se han cumplido dos años de la muerte de Juan Peña Fernández El Lebrijano (Lebrija, 1941-Sevilla, 2016), sin duda una de las cuatro o cinco primeras figuras de todos los tiempos. Sabía que lo iba a echar mucho de menos, aunque no tanto. No por mi amistad con él y el cariño que siempre le tuve, sino por cómo cantaba y por esa enorme personalidad que tenía, algo que tanto escasea en la actualidad. Juan el Grande, que así lo llamaban algunos críticos ya desaparecidos como Miguel Acal o José Antonio Blázquez, tenía un sello propio aunque adivináramos en sus maneras a Antonio Mairena, su Tío Perrate o Pepe Pinto. Pasó por el tamiz de su prodigiosa garganta todo cuanto sabía que era capaz de hacer suyo. Y luego estaba su capacidad creadora o recreadora, que era brutal. Todo esto lo convirtió muy pronto en uno de los grandes de su tiempo.
Tuve la suerte de hablar un día con Antonio Mairena de Juan el Lebrijano y la verdad es que al maestro de los Alcores le preocupaba la línea comercial del hijo de La Perrata. No se atrevió a decirme que lo que de verdad le preocupaba era que se estuviera alejando del mairenismo militante y de su escuela, que en otros tiempos fue importante para Juan y para casi todos los cantaores de su generación. En De Sevilla a Cádiz (1969), Juan Peña era casi un calco de Antonio, colocaba la voz igual y buscaba su sonido, aunque algo más agradable al oído y de otra frescura, la de un cantaor joven. Antonio se murió algo decepcionado con Juan y con otros de sus discípulos, porque, según él, se estaban alejando de “la razón incorpórea”, su obsesión. Algo que no hicieron su hermano Manolo o José Menese, lo que valoró siempre mucho el maestro mairenero.
Gracias a que Lebrijano fue capaz de abandonar determinados postulados mairenistas y gitanistas, dejó la obra que dejó, un tesoro de cultura andaluza, pero no con olor a naftalina, sino de un aroma nuevo y fresco. Juan era un cantaor gitano, hijo de una gitana pura como La Perrata y sobrino de Vicente Peña y Perrate. Mamó el cante en su casa, en las fiestas, y todas esas vivencias le dieron una sabiduría importante. Me dijo un día Enrique Morente en Madrid, hablando de él, que Juan era un renovador, algo en lo que estuve de acuerdo. Creó sobre una base y aportó una técnica fundamental para que el cante gitano de esa zona de Lebrija y Utrera experimentara un notable cambio en el sonido y en las formas. Una cantiña de Popá Pinini sonaba nueva en Lebrijano, como sonaban nuevos los tientos de Pepe Pinto, los tangos de Pastora o las bulerías romanceadas de la tierra.
No se dice mucho, pero los jóvenes son muy seguidores de Lebrijano y buscan esa técnica. Se insiste siempre en José Valencia, que indudablemente es un seguidor suyo, pero hay muchos más. No lo copian, como otros hacen con Mairena o Camarón, pero utilizan su técnica y esa manera única que tenía de lanzar la voz para recogerla luego, marcando siempre el compás de una forma muy suya. Lebrijano fue un genio y solo los genios cambian el curso de un arte, como hizo él, aunque no fuera solo una labor suya sino de otros genios como Morente y Camarón. Para mí fueron las tres figuras claves de esa época, los setenta, porque abrieron caminos nuevos sin cerrar nada.
Echo de menos al cantaor y al amigo. Juan tenía sus cosillas, pero era un tío cariñoso y amable. Una figura tan grandiosa que era capaz de bajarse a la altura de quien fuera para tomarse una copa y hablar de cante. Tenía esa sonrisa anchurosa que te animaba a darle un abrazo.