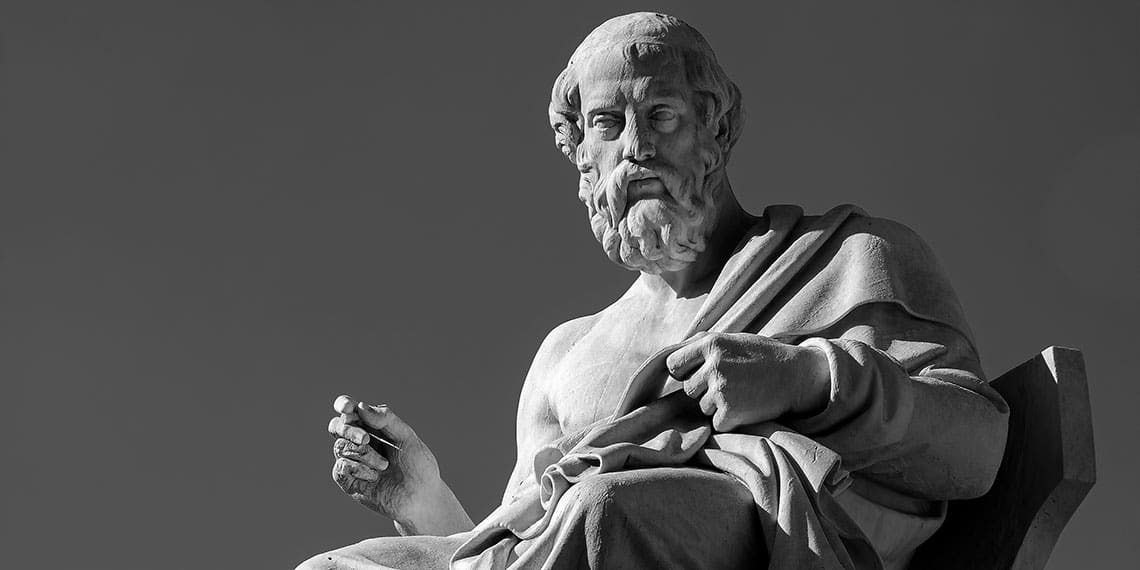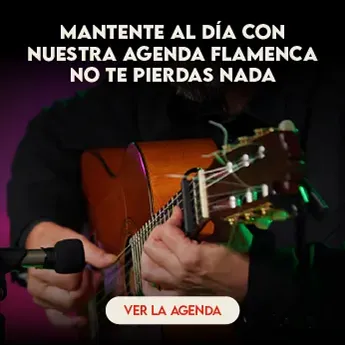No sé si es porque me hago mayor, pero cada día me atrae menos el flamenco espectáculo. Creo que sin darme cuenta estoy regresando cuarenta años atrás, cuando escuchaba a un aficionado cantar en una taberna, sin guitarra y sin palmas, y se me saltaban las lágrimas de la emoción. Entonces, en aquellos años, no tenía ni idea de que escribiría de flamenco en un periódico y solo me gustaba disfrutar de esa emoción que produce un buen cante.
Antes de escuchar a los cantaores profesionales en los escenarios solía escuchar solo a buenos aficionados en los bares y en las peñas de Sevilla, de los que enseguida me hacía amigo para compartir con ellos el rito de la fiesta. Eran albañiles, mecánicos, vaqueros, tenderos o camareros, que en sus ratos libres se reunían para disfrutar. No había hora para comenzar, ni tampoco para terminar. Casi nadie miraba el reloj. Por supuesto, nadie cobraba nada por cantar o tocar la guitarra y todos se pagaban sus copas y lo que se comieran.
Algunos de estos bares donde se solían reunir los aficionados acabaron convirtiéndose en peñas flamencas ya organizadas, con presidente y junta directiva, un escenario y, aunque no siempre, una taquilla. Iban los cantaores con sus guitarristas a dar recitales y, cuando acababan, los aficionados no se iban a casa, se quedaban en la peña para seguir la fiesta, la reunión. El cantaor y su guitarrista sí se iban, pocas veces se quedaban a disfrutar de los modestos aficionados de la peña, porque debían reservarse, supongo.
En ese ambiente me hice aficionado y empiezo a echarlo mucho de menos. Cuando tengo la oportunidad de echar un buen rato con aficionados en el reservado de algún bar o peña flamenca, lo hago sin titubear, porque creo que es donde mejor me lo paso. Me sigue gustando ir al teatro a ver un buen espectáculo, algo que hago con frecuencia porque soy crítico de flamenco y es parte de mi trabajo. Y disfruto a veces, lógicamente, porque me sigue gustando el flamenco por encima de cualquier otra cosa. Lo que me gusta cada día menos, para no perder el hilo, es el artista que se esfuerza en dar espectáculo, en buscar el aplauso, en quedar como Dios.
En una de mis películas favoritas, Billy Elliot, hay un momento sublime: cuando el protagonista, un niño de familia pobre que va a probar a una escuela de danza de Londres para obtener una beca de estudios, les dice a los jueces que cuando baila “es como si desapareciera”. Se me quedó esa frase en la memoria, porque cuando yo cantaba, porque intenté ser cantaor antes que crítico, me pasaba lo mismo: empezaba a cantar, con los ojos siempre cerrados, y sentía que me había ido a alguna parte, que no estaba en ese lugar, que me quedaba a solas conmigo.
Creo que alguna vez escribí sobre la soledad del cantaor cuando canta un estilo profundo, como las soleares o las seguiriyas. No me gustan ya los cantaores exhibicionistas, ni los bailaores circenses, si alguna vez me gustaron, que creo que no. Me gustan los que, como Billy Elliot, desaparecen cuando están en el escenario, cuando cantan, bailan o tocan la guitarra. Los que se van a no sé muy bien dónde, en vez de lucir el palmito y pavonearse por el escenario como si fueran bailarines o bailarinas de un cabaret.
El buen flamenco no tiene por qué ser espectáculo, aunque se practique sobre un escenario y haya quienes paguen dinero por verlo. No es un alarde de facultades, sino la búsqueda de uno mismo. Me dijo un día un viejo guitarrista sevillano, Antonio Peana, desaparecido hace años, que una noche lo avisaron de que El Carbonerillo estaba cantando solo, borracho, en una taberna de la Macarena. Fue a buscarlo para llevarlo a su casa, y cuando le preguntó al cantaor que por qué estaba allí solo y de aquella manera, le respondió: “No estoy solo, estoy conmigo”. Me dijo Peana que jamás había escuchado cantar tan bien al cantaor sevillano, y que nunca llevó al disco ni a un escenario aquella manera de llorar por fandangos.