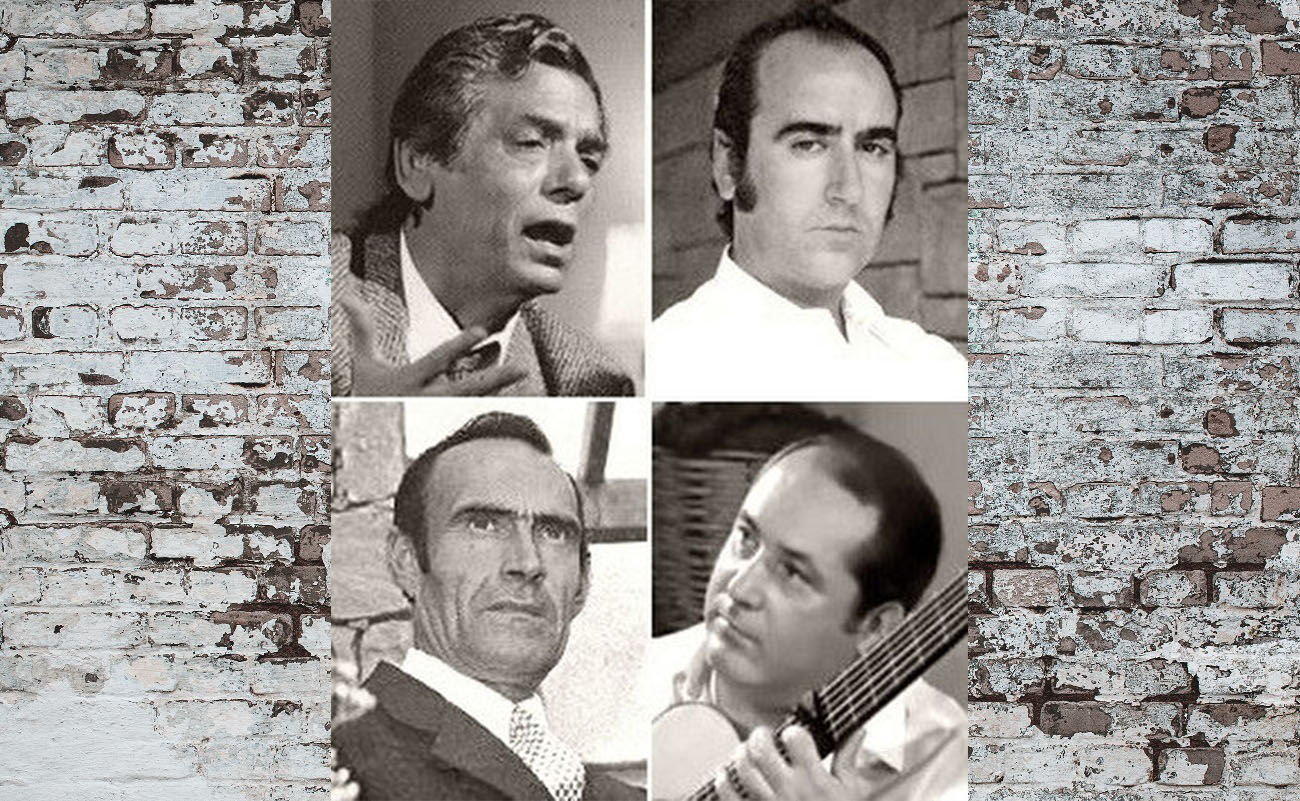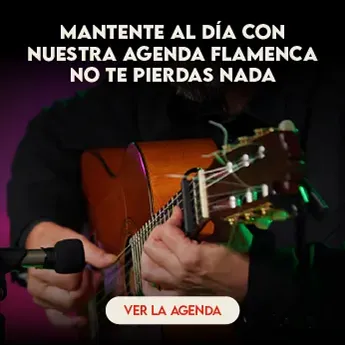Uno de los cantaores más impresionantes que he conocido en mi vida fue Antonio Núñez Montoya El Chocolate (Jerez de la Frontera, 1930. Sevilla, 2005), del que fui muy amigo y admirador. Era gitano, muy gitano, pero podías hablar con él de cante sin exaltarte, porque era buen aficionado y le gustaban muchos cantaores que no eran gitanos. Una de las cosas que me dijo, que me impactó, la entendí como un mensaje: “Al lado de Chacón y de Marchena, los demás cantaores somos unos borrachos”. Me lo dijo ante un testigo que puede corroborarlo, el representante Antonio Montoya, en la Cafetería América de Sevilla.
El Chocolate fue un gran admirador del Niño de Marchena, y éste de él. Un día, estando Marchena ya muy delicado de salud, le dijo a Antonio: “Chocolate, cuando me muera, me cantas una saeta ante el féretro”. Al Chocolate no se le olvidó el deseo del maestro y el día de su muerte, cuando fue enterrado, de regreso para Sevilla le dijo al chófer del coche en el que viajaba que parara en la puerta del cementerio. “Estás loco, Antonio; está lloviendo a mares”, le dijo el chófer, pero así y todo, Chocolate se agarró a los barrotes de la cancela del camposanto y le cantó la saeta, seguramente la más conmovedora de su vida, con la lluvia mojándole todo el cuerpo.
Antonio era un ser humano único, con una gracia fina y una filosofía muy particular de la existencia. Hablaba nada más que de cante y solía decir que cuando se acostaba se llevaba toda la noche dándole vueltas a una seguiriya, hasta por la mañana. Tenía mucha gracia cuando decía que conservaba un cante de Arturo Pavón, el hermano mayor de la Niña de los Peines y Tomás, que no había grabado nunca, pero que pensaba hacerlo algún día. Le pedí muchas veces que me lo cantara y se negaba en rotundo, hasta que una noche conseguí que me apuntara la música, y lo hizo con esta desconocida letra:
Ay, qué doló de mi pare,
cuántas fatiguitas.
Cómo se arrugan
la piel de su cara
y de sus manitas.
Según Antonio, era un cante de Paco la Luz arreglado por Arturo. Paco la Luz vivió en la Alameda de Hércules, en Sevilla, hasta 1901, cuando Arturo tenía 19 años y era ya un gran cantaor. Fueron vecinos en la Alameda, así que debieron tener mucha relación.
Una pena que Chocolate no accediera nunca a escribir sus memorias y no fue porque no se lo pedí hasta la hartura. Quería dos millones de pesetas, de los de hace veinte años. Algo extraño, porque no era precisamente un cantaor pesetero. El motivo de su negativa era porque no se fiaba de los que escribíamos, decía que inventábamos mucho. Se fue y se llevó mil vivencias, anécdotas, cantes no grabados, letras desconocidas y, sobre todo, un sonido único, una voz larga, negra como un tizón, natural, auténtica.
Él pensó siempre que era el cuarto de los Pavón, por su amor a esa escuela: a Pastora, a Arturo y a Tomás. Yo le decía que no era el cuarto, sino el quinto, para cabrearlo. Que el cuarto era Pepe Pinto, el marido de la Niña de los Peines. Y se cabreaba.
Dos días antes de su muerte estuve con él en su piso junto al guitarrista Antonio Carrión y Leo, empleado de Antonio Montoya. Estaba tendido en el sofá del salón y su cara era la muerte personificada, una verdadera seguiriya gitana. Tuve que arrodillarme para darle un beso, el último beso, porque no tenía fuerzas para levantarse. Jamás olvidaré aquella estampa, la de un cantaor con el que sueño muchas noches, lo mismo que él soñaba con esa seguiriya gitana que nunca pudo acabar. O no quiso acabarla.