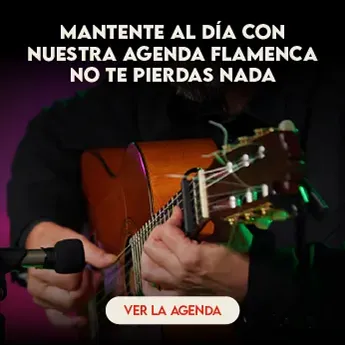Ordenando mi colección de carteles flamencos de todas las épocas de este arte, reflexiono a veces sobre cómo han ido evolucionando el diseño gráfico. Me refiero sobre todo a los de la época de los festivales de verano de los pueblos. Algunos de los años sesenta merecerían estar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, porque son obras de arte de pintores como el morisco Francisco Moreno Galván o el sevillano Juan Valdés. Recuerdo también los del portuense Luis Suárez Ávila, hoy objetos de coleccionismo.
En aquella época los recibías en casa o en la redacción del periódico metidos en un canuto de cartón para que no tuvieran pliegues. Hoy ni siquiera los mandan, solo los publican en las redes sociales. Y, además, algunos no parecen carteles de flamenco, sino propaganda de un bazar chino o de una pizzería, de esos que te encuentras a diario en el buzón de tu casa y que tiras enseguida a la basura.
Se acabaron aquellos carteles que olían a romero y que te animaban a guardarlos. Afortunadamente, en algunos festivales aún siguen conservando el buen gusto, aunque son los menos. También es verdad que todo evoluciona y que la cartelería flamenca no iba a quedarse siempre en el buen gusto. No digo que no se hagan hoy buenos carteles, que se hacen, pero en general, son feos. Algunos recuerdan a aquellos que se imprimían en los últimos festivales de la ópera flamenca, los de las compañías de Valderrama, Rafael Farina o Juan de la Vara, sin ningún valor artístico al margen de los artistas que se anunciaban.
Los carteles de los años sesenta y setenta solían llevar casi siempre motivos de los pueblos donde se celebraba cada festival, la torre de la iglesia o alguna plaza o rincón típico del pueblo. En definitiva, algo que lo identificara. Era una época en la que grandes pintores, dibujantes y fotógrafos iban a estos festivales porque les gustaba aquella estética de los pueblos y el flamenco que se daba entonces, alejado del clásico espectáculo para turistas de las grandes ciudades. Ya no suelen ir, quizás porque no se sienten atraídos por cómo son ahora estos festivales o porque echan de menos a las figuras de entonces, artistas como Antonio Mairena, Juan Talega, Matilde Coral, Farruco, Fosforito, Melchor de Marchena, Fernanda y Bernarda de Utrera, Diego del Gastor, José Menese o El Sordera de Jerez.
No hace muchos días hablé con uno de estos pintores que iban a los festivales en los años sesenta y me dijo que ya no había nada que le animara a coger el coche un sábado para ir a Utrera, Lebrija o Mairena del Alcor. “No se me ha perdido nada en esos festivales”, me dijo. Le expresé mi desacuerdo, porque pienso que aún hay algo que recuerda a aquellos años, aunque llevaba parte de razón. Los festivales de verano tuvieron su época de oro, de esplendor, en los sesenta, los setenta y los ochenta. Con la llegada de la Bienal y otros festivales de su corte, como los de Jerez o La Unión, el aficionado se ha decantado por el nuevo formato y no se plantea ya meterse en carretera para que los tengan hasta las cinco de la mañana escuchando casi siempre lo mismo. Eso se refleja claramente en la cartelería, donde prácticamente ha desaparecido el arte.