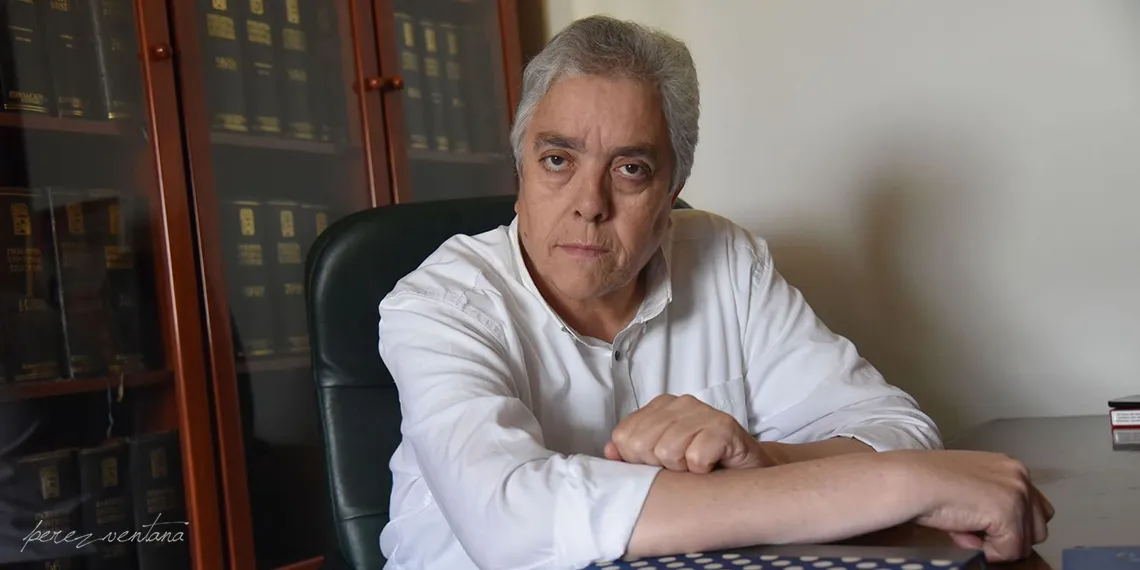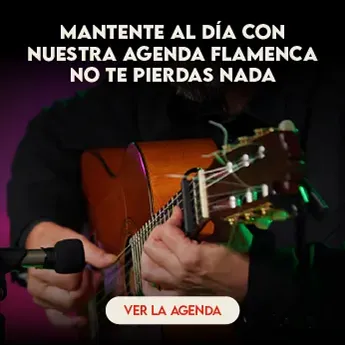Con la Bienal de Sevilla en plena marcha, y después de leer material promocional, notas de prensa y textos similares, empecé a reflexionar sobre la diversidad de lugares donde el flamenco ha sido interpretado y vivido a lo largo de su historia. Hoy en día, pensamos en obras presentadas en teatros como la salida más habitual, con los festivales y peñas siendo menos frecuentes, además de reuniones particulares, informales y espontáneas, o celebraciones organizadas como bodas y similar, normalmente (pero no siempre) remuneradas. Igual que la música en sí, la cuestión de dónde y cómo accedemos a nuestro flamenco está en evolución, con sus propias modas y costumbres, a menudo influenciada por circunstancias sociopolíticas.
Ha tenido lugar un cambio radical en el concepto de las compañías o ballets de flamenco. Hace unas décadas, asistías alegremente a cualquier actuación de tus intérpretes favoritos: Antonio, José Greco, Carmen Amaya, Sabicas… Grandes artistas que podrían o no hacer lo mismo que la última vez que los viste, y cuyos espectáculos no llevaban más título que sencillas frases promocionales como “El Gran fulano de tal”, o “El fabuloso ballet de …”. Ningún aficionado decía “ya he visto esa obra” por la simple razón de que, salvo contadas excepciones, no había obras. Ahora, en cambio, creaciones meticulosamente preparadas con títulos fantasiosos, obras con guion, que cambian poco y tienen vida propia, están a la orden del día. En este sentido, los artistas se han disparado en el colectivo pie. El mismo aficionado que hubiera podido pagar en numerosas ocasiones para disfrutar la interpretación de formato libre de Antonio Ruiz (como hacía yo de joven), ahora tiene poco interés en ver la obra más reciente de un artista determinado más de una vez, porque “ya he visto ese espectáculo”. Esto, a su vez, ha conducido al valor artificial que se le otorga a los estrenos que son, admitámoslo, espectáculos no rodados, y además, presiona a los artistas para hacer algo “nuevo”, como sea.
Otro cambio, más insidioso, que casi ha pasado desapercibido, es la desaparición de las salas de fiestas, que dejaron de existir cuando las leyes de la bien intencionada seguridad social hicieron que las actuaciones en directo en un entorno íntimo fuesen prohibitivamente costosas e imposibles de mantener. Si las peñas son para unos cuantos, y están centradas en el cante, y los tablaos destacan al baile para grupos de turistas, las salas de fiestas ofrecieron un cómodo término medio entre ambos. Mientras que sólo las ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Sevilla pudieron dar vida a los tablaos, el país entero de España estaba salpicado de salas de fiestas. Eran lugares elegantes que solían ofrecer un programa variado con cantantes, humoristas, a menudo un conjunto musical que tocaba para baile de salón además de artistas flamencos de calidad cuya actuación se disfrutaba con copas o una cena. Según Google, la Tartana de Salamanca es ahora una discoteca, La Perla en San Sebastián es un centro de talasoterapia con restaurante, el gran Madrigal en Benalmádena, anunciado en su día como “la sala de fiestas más elegante de Europa, con dos orquestas y el mejor flamenco”, hace tiempo que desapareció, y Nikols en Ciudad Real no figura en ningún sitio. Estos lugares, y muchas decenas más que dieron trabajo a tantos flamencos desconocidos pero competentes, cerraron sus puertas hace años, o fueron reinventados como discotecas o whiskerías, dejando a los aficionados las opciones de ver su flamenco en los grandes teatros o las humildes peñas. Y esto, a su vez, ha favorecido a los intérpretes más expansivos y dinámicos, capaces de atraer a un público diverso y numeroso.