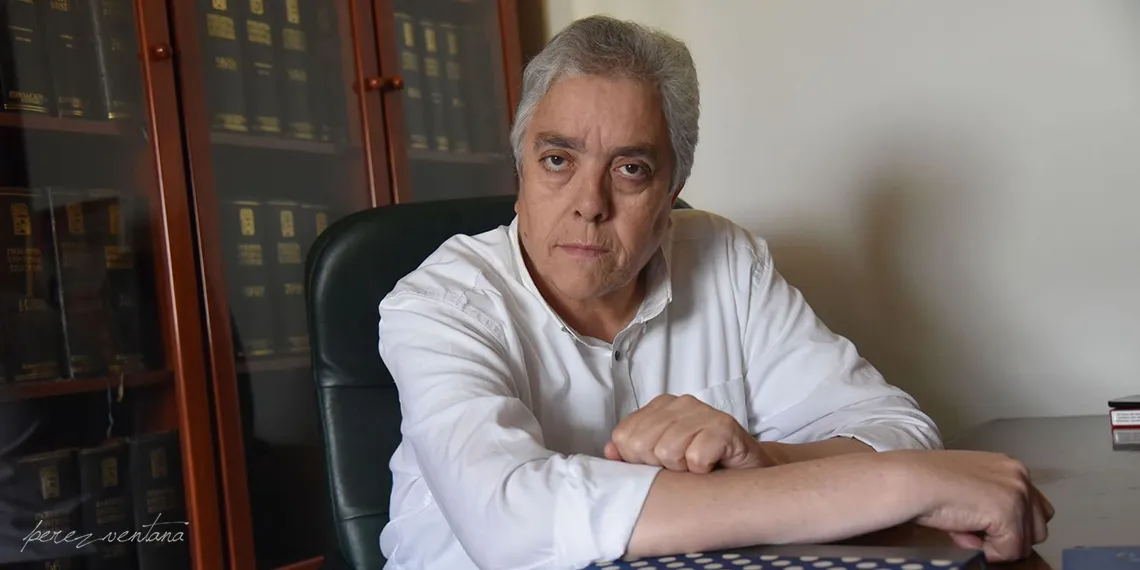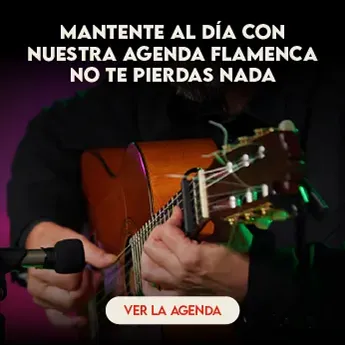¿Cuánto dinero se va en flamenco malo? Soy consciente de que me meto en un terreno resbaladizo, delicado y hasta peligroso, pero estoy en este plan: no me aguanto ya ni a mí mismo. Como hablar o andar, cantar es algo que todos podemos hacer, unos en la ducha y otros, los que saben, en los escenarios, sin son reclamados para ello y bien remunerados. Hubo un tiempo en que para subirse a un escenario había que estar sindicado y tener el carné de artista, que para conseguirlo tenías que convencer a un tribunal de expertos.
Creo que una vez conté una simpática anécdota de un cantaor de pueblo que fue examinado en el Teatro de San Fernando de Sevilla por la Niña de los Peines, Manuel Centeno y Pepe Pinto. Con la gorra hasta las orejas, el cantaor se sentó ante el tribunal y comenzó con estas palabras: “Voy a cantar unas malagueñas al estilo del Pinto, con el duende de Pastora Pavón y el brillo de Centeno”. Peloteo puro y duro. Lo echaron para su pueblo porque cantaba para tirarlo a los cochinos, expresión ésta muy de Villanueva del Ariscal, el pueblo de mi amigo Manuel Márquez El Zapatero.
Hay tanta demanda de flamenco en el mundo que han salido intérpretes hasta en las cajas de mantecados de La Estepeña. ¿Cuánto dinero se va en los concursos de cantaores malos con el pretexto de descubrir nuevos valores? Estaría bien hacer algún día un buen estudio económico sobre esto. ¿Cuántos intérpretes aficionados que conducen autobuses, arreglan coches o encalan casas ganan un sobresueldo en estos concursos y en festivales de poca monta? Se llevarían las manos a la cabeza. Que sí, que todos tenemos derecho a cantar flamenco, como lo tenemos a pasear por el campo o ir al cine, pero es que esto está llenando ya el saco de la estupidez.
Para cantar flamenco no basta solo con querer y tener afición. Hay que tener unas cualidades, a poder ser innatas. Claro que se puede aprender a cantar flamenco. Y ópera también. Y conste que me encanta escuchar a los aficionados en los bares o en las peñas. De hecho, esta fue mi primera escuela. Me he pasado miles de horas escuchando cantar fandangos o soleares en la barra de un bar y he disfrutado de lo lindo. Lo hago todavía cada vez que se tercia, sobre todo en mi pueblo, Arahal. Y a veces disfruto más que en los teatros, donde todo está programado y muy ensayado.
El problema es cuando estos que cantan en bares o fiestas quieren, sin dejar sus oficios, ganar dinero con el cante, competir con los profesionales y tener acceso a la tarta. Dejé de ir a los concursos porque estaba aborreciendo el cante. Es el riesgo que se corre cuando te atiborras de cante malo, y en los concursos lo hay en cantidades industriales. Es verdad que cuando menos te lo esperas salta la liebre en alguno de ellos y descubres una voz nueva e interesante. Pero, claro, cuando eso sucede estás hasta el gorro de voces sin sustancia, salobres y fuera de compás.
Hace unos días me refería a los últimos reyes del pellizco, a esos grandes cantaores y buenas cantaoras que pocas veces están presentes en los circuitos comerciales, aun llevando el buen flamenco en las tripas. Sobreviven en las fiestas privadas o trabajando esporádicamente en tablaos y festivales de bajo presupuesto. ¿Sería posible cambiar esto? No lo creo, porque vivimos en una sociedad de consumo que va lo fácil, a echar el rato. Lo mismo que consumimos mala televisión, alimentos prefabricados y vino de garrafón, consumimos también flamenco de echar el rato. Y echa vino, montañés, que lo paga Luis de Vargas.