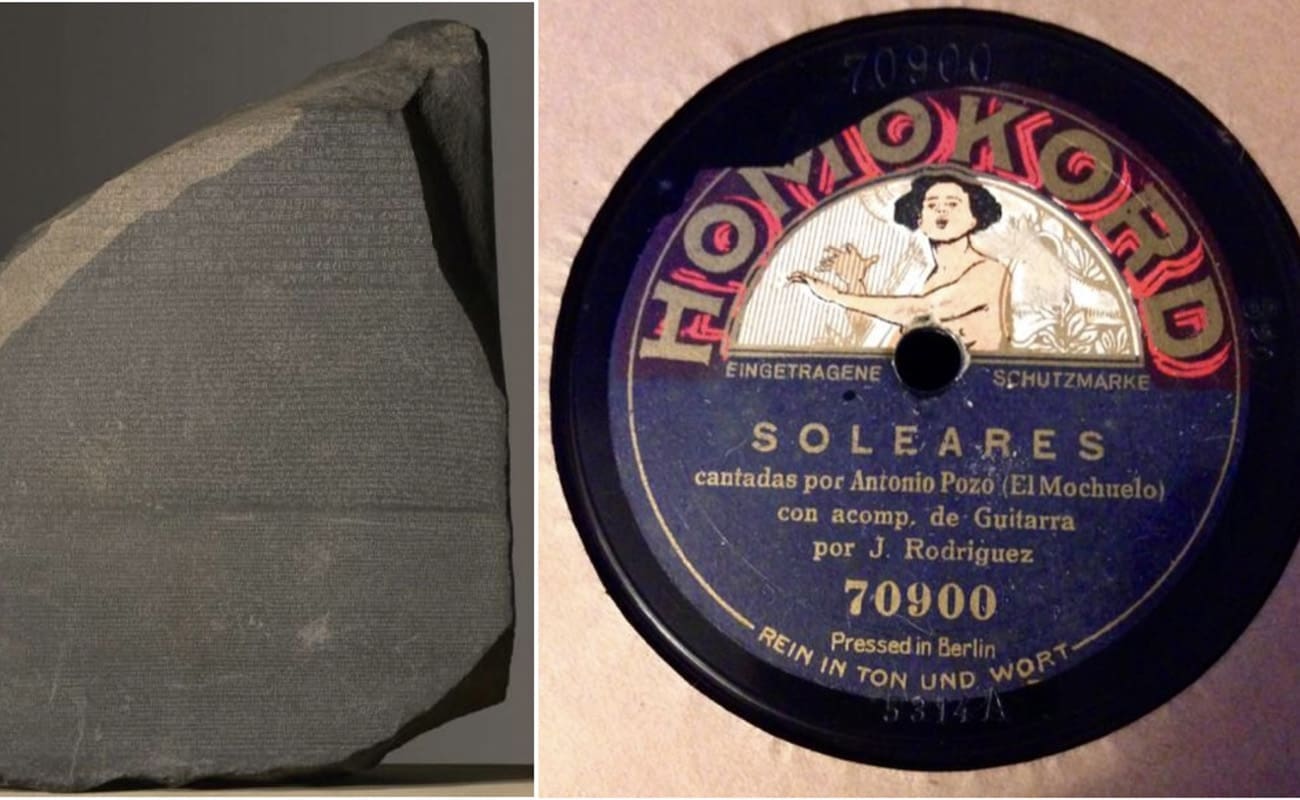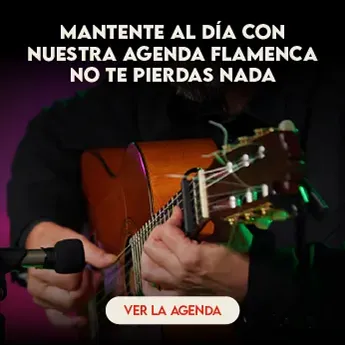Desde los principios del flamenco, allá en los albores del siglo XIX, siempre ha habido palos que se ponen de moda. Ocurrió con el polo y la caña, con las seguiriyas y las serranas o con las soleares y las peteneras. Luego llegaron las farrucas y las guajiras, más tarde las malagueñas, con una enorme variedad de estilos personales, y, en la ópera flamenca, en la segunda década del pasado siglo, los llamados fandanguillos de autor, que degeneraron bastante y casi anularon a los verdaderos fandangos de ritmo, hoy olvidados en provincias como Almería, Córdoba, Málaga o Granada.
Pastora Pavón, Juan Mojama, el Niño Medina, el Gloria, Manuel Vallejoe Isabelita de Jerez pusieron de moda la bulería festera y el cuplé por bulería, palo que se solía hacer solo en las fiestas y no siempre, porque en una época predominaban los tangos, sobre todo en Triana, en la Cava, aunque eran también muy populares en Granada, Badajoz, Cádiz y Málaga. Son los llamados cantes a compás, como si los demás no tuvieran su compás, sus tiempos. Pero se impusieron los estilos festeros y cuando llegaron los festivales de verano, en los cincuenta, el que no supiera cantar por bulerías no era considerado cantaor.
He visto despreciar a cantaores por no dominar la bulería. Y a bailaores. Si usted no se da una pataíta con ángel, con salero, usted no es flamenco, poco más o menos. Así era. Pensábamos entonces que esto sería una moda, como cuando había que cantar, por fuerza, malagueñas, marianas, guajiras, peteneras o fandanguillos. Pero no, no fue una moda: la bulería vino para quedarse y hoy es ya un verdadero empacho, como si no hubiera más estilos y mucho más difíciles, aunque algunos piensen que es el más difícil de la baraja. No es fácil, desde luego, pero hoy cantan por bulerías hasta los municipales, y se da una pataíta cualquiera, con ángel o sin ángel.
Este hermoso palo se ha vulgarizado de una manera tremenda, cantándolo y bailándolo hasta personas de países donde no cantan ni los pájaros. Vemos a través de las redes sociales cómo los propios andaluces, gitanos o no, las cantan y las bailan incluso en los aeropuertos o en las calles, porque es un palo que se presta como ningún otro al exhibicionismo y a la comicidad.
Recuerdo que cuando Mario Maya, el gran bailaor y coreógrafo, veía una fiesta por bulerías en un teatro, siempre decía que eso era folclore. “Ea, ya están los flamenquitos con el folclore”, decía con mucha gracia. Y eso que él era gitano y, además, un gran bailaor de bulerías, pero no de esa facilona que cantan y bailan hasta los bomberos, sino una pieza de baile con un desarrollo artístico extraordinario.
Este empacho de la bulería festera, de la fiestecita, sería más soportable si no fuera en detrimento de palos mucho más solemnes y antiguos que se van quedando en el olvido, como son la caña o la serrana, estilos malagueños como las rondeñas y las jaberas, las antiguas granadinas o guajiras, la farruca, el garrotín o los llamados cantes mineros o de levante, sin olvidarnos del universo de las cantiñas, aplastado por las alegrías gaditanas, vulgarizadas también desde hace años.
Pasa mucho en el baile. Sale un bailaor o una bailaora, empieza una soleá y, sin hacer el ejercicio completo, se marca tres o cuatro poses más o menos estudiadas y enseguida pasa a las bulerías. Y ocurre igual en el taranto, con el remate de los tangos. Si no fuera por los concursos, que siguen exigiendo los palos clásicos, estoy por apostar que hubieran desaparecido por completo. Y por las peñas, donde el cantaor o la cantaora no pueden hacer solo tres palos, como en los festivales, sino ocho o diez como mínimo. No es por angustiar, pero esta pobreza de repertorio está llegando a unos niveles más que preocupantes.