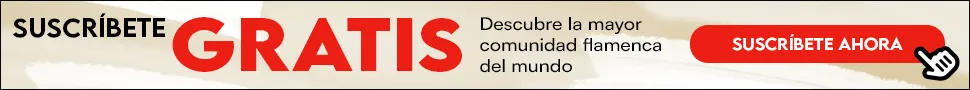En relación a mi anterior publicación sobre el uso del término flamenco a lo largo de la historia, prosigo con una reflexión al respecto de la expresividad del arte flamenco en tiempos en los que el término va poco a poco consolidándose, a finales del siglo XIX, independientemente de la perspectiva de lo que para nosotros es, o no, flamenco, según qué criterios.
Exposición
Hugo Schuchardt fue de los primeros en cuestionarse la flamencura de algunos cantes en su obra Die Cantes Flamencos (1881). El austríaco consideraba que no se había delimitado lo que era la “música flamenca”, describiendo “lo flamenco” como un término que expresaba lozanía, “orgullo, altivez” y, asociado a “lo gitano”, forma ésta última de uso más amplio y utilizada en sentido metafórico: “astuto, zalamero”. Se quejaba de que Demófilo incluyera a las peteneras y otros aires alegres en el grupo de los cantes flamencos, cuando para él esas músicas en nada sonaban flamencas, y no comprendía por qué no se utilizaba la denominación seguidilla flamenca para referirse al estilo “jondo” (se decía Seguidilla gitana, en uso hasta bien entrado el siglo XX en toda la discografía flamenca). Sin embargo, sí reconocía una música flamenca que era identificativa de este género, una forma especial de acompañamiento que hacía que una copla se convirtiera en flamenca y dejase de ser canción:
“Por lo tanto, si admitimos que el elemento gitano en los cantes flamencos es ficticio, casual y extrínseco, entonces tenemos que concluir que lo específico de estos cantos no es algo inmanente a ellos. Si queremos definirlos habremos de buscar su índole en otros lugares. Los cantes flamencos son canciones recitadas con música flamenca: como hemos visto, ésta tiene un carácter especialmente melancólico que determina el carácter de los cantos aunque tal determinación no sea absoluta. Hay en Demófilo tanto canciones alegres y burlescas como tristes que no se cantan de modo flamenco, así como aquellas que admiten tanto un tono como otro sin que la música marque una diferencia, este último fenómeno está vinculado a la variedad de los metros, sobre lo cual hablaremos más tarde. Por el momento tenemos que preguntarnos si la música flamenca se halla rigurosamente demarcada. Me sorprende que Demófilo incluya la petenera, que considero muy poco flamenca. Este aire no es por lo demás especialidad de «cantaores» sino que lo canta todo el mundo incluso las damas distinguidas al piano y las cantantes de buenos teatros en los entremeses.”[1]
Las peteneras a las que se refiere Schuchardt no eran el modelo hoy en vigor, el estilo definido por Chacón y la Niña de los Peines, a su vez estilizaciones más modernas realizadas sobre otros modelos previos donde estuvieron implicados La Rubia de Málaga, Niño Medina y Juan Breva. Hugo Schuchardt se refería al estilo que dejó grabado en varias ocasiones Antonio Pozo El Mochuelo, con acompañamiento de castañuelas y todo el cante a compás. Pueden escucharse aquí, en un registro de hacia 1895 en cilindro de cera:
Hugo Schuchardt no reconocía la misma expresividad en las peteneras que en las soleares, seguidillas gitanas, martinetes, tonás…, estilos estos últimos de mayor profundidad para él. Describía un carácter melancólico en el género flamenco, pero a su vez indicaba que no era exclusivo, luego había un flamenco que no estaba asociado a la profundidad o la jondura. Reconoce la existencia de canciones alegres y burlescas en entornos de manifestación flamenca, es decir, en entornos “flamencos”. De nuevo, lo flamenco asociado a un entorno o grupo social de manifestación, no tanto en cuanto a una estética artística cerrada y definida, es decir, no estaba definido lo flamenco como estética, pero sí existía un género flamenco diverso en su manifestación.
Demófilo se refiere así al cante flamenco en su libro Cantes flamencos de 1881:
“[…] es lo cierto que hoy se conoce con el nombre de cantes flamencos, no canciones ni cantos, un género de composiciones que recorren desde la soleá, propiamente dicha, llamada por algunos tercerilla, hasta la toná y la liviana que, a diferencia de la anterior, no es bailable, ni se acompaña con guitarra, composiciones que todas en que predominan los sentimientos melancólicos […]”[2]
Tras referirse a cañas, polos, policañas, seguidillas gitanas, playeras, soleares, debla, etc., prosigue:
“A todos estos cantos especiales, que juntos reciben el nombre común de cante flamenco, añaden algunos cantaores una serie de tonadillas llamadas alegrías y juguetillos, que a su juicio, no al nuestro, deberían comprenderse bajo aquella común denominación. Nosotros, sin embargo, desentendiéndonos de esa opinión respetable, por aquello de que nadie sabe mejor las cosas que aquel que las maneja, no queremos incluir en esta Colección más que las composiciones mencionadas, puesto que las alegrías son más propias del carácter andaluz que del gitano […]”
Como vemos, Demófilo sesga de forma personal los estilos de cante según su criterio, condicionado, probablemente, por la expresividad. Al no tener las alegrías y juguetillos el dramatismo del carácter gitano, no pueden ser cantes flamencos. Aun así, reconoce que los cantaores las tienen integradas dentro de lo que se conoce como cante flamenco, pero él dice que no debería ser así. Demófilo impone una clasificación que no se basa en la realidad de lo que realmente se cultiva en los cafés bajo la denominación de flamenco, que es toda la variedad de aires musicales en los que habría que incluir a las rondeñas, malagueñas, granadinas, javeras, alegres jaleos, y los tangos, de los que luego hablaremos, todos ellos cantados en los cafés. Todo esto era el Género flamenco.
Al respecto de las diferentes calificaciones que se dan de la música, si analizamos muchas de las publicaciones en partitura de estilos considerados “flamencos” o “gitanos” nos encontraremos referencias de este tipo en 1884:
Lo mismo da hablar de gitano que de flamenco, andaluz o morisco. Esta Malagueña jaleada de Oscar de la Cinna [3] nada tiene de especial como para que pueda calificarse de estas cuatro formas diferentes y pensar en cuatro influencias musicales a tener en consideración. Este tipo de calificativos responde a modas y reclamos de venta para atraer al público aficionado de la época y será muy frecuente su uso durante todo el siglo XIX. No obstante, el que fuese “jaleada” y el uso de algunas ligaduras que dan un cierto carácter de ritmo de hemiolia sí puede señalarse como algo de expresividad flamenca, así como su escritura en 3/8 con un patrón rítmico tipo “jota” y relacionado con el antiguo fandango.
También en la pieza El contrabandista de José Giménez Leyva (ca.1876)[4] se simultanean las expresiones “Canción española” y “Canción andaluza flamenca”, siendo una composición de autor sin nada musical que recuerde al flamenco, tal y como lo entendemos ahora, salvo alguna cadencia frigia dentro de un contexto musical de canción andaluza y ritmo tipo “vals” en 3/4. Esta es la portada:
Y este es el interior:
Actualmente parece estar clara la expresividad musical del género flamenco. Decimos “parece” porque quizás no esté tan claro. Puede que nunca haya estado delimitada del todo, al menos en muchos de sus aspectos, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, de ahí los conflictos con los artistas de muchos aficionados y críticos sobre lo que es o no flamenco. Reflexionaremos sobre esto al finalizar nuestra exposición.
Volviendo al libro de Demófilo, y en relación al tango, se refiere a él de forma indirecta, aunque no lo nombre literalmente. Cita un cierto tipo de “poesía flotante” que creemos hace relación a los tangos, ya que se refiere a la famosa copla Los merengazos:
“[…] ya en los cafés-cantantes, en algunos de los cuales llega hasta bailarse el can-can, baile que nadie calificará ciertamente de flamenco, se empiezan a usar una serie de cancioncillas puestas de moda por los guasones del pueblo que nunca faltan; cancioncillas que en tanto mudan y se renuevan, por pequeñas temporadas, constituyen un género de poesía flotante, por decirlo así, que acaso nos sirva de motivo para otro nuevo libro. A este género pertenecen los abalorios, el malakoff, el hortelano, los merengazos, el amarillo, y el conocido que se canta con la copla que dice:
San Juan con el deo tieso
qué grasia tubo,
que el barcón que se cayó
no lo detubo
Tonadilla que, como casi todas las otras, proviene de los puertos, o mejor dicho, de Cádiz” [5]
La copla escrita por Demófilo fue un famoso tango de carnaval que tuvo gran difusión por América. Está basada en un acontecimiento ocurrido en Cádiz en 1880 que estuvo relacionado con la imagen de San Juan cuando salía de procesión en uno de los pasos de Semana Santa [6].
Por José Blas Vega sabemos que Silverio Franconetti contrató en numerosas ocasiones al coro de Las Viejas Ricas para actuar en su café. Es famosa esta letrilla de 1884, autoría de Antonio Jiménez y Pedro Roldán Delgado, es significativo de su relación profesional:
Venimos sin descansar
a la gran ciudad del Betis
tan sólo por saludar
a Silverio Franconetti.
Desde que queda el talento
del año setenta y dos
el arte y el sentimiento
hasta las Indias llegó.
Usted y su familia,
tengan mucha salud,
Dios le dé una larga vida
al noble rey del cante andaluz.
El diario El tribuno de Sevilla del 22 de julio de 1886 da muestra de la contratación de esta comparsa por el genio sevillano:
“En el salón de cantes y bailes andaluces de Silverio, se están ensayando para presentarlos a la mayor brevedad, por la compañía «Las Viejas Ricas de Cádiz» los nuevos y divertidos tangos «los monos» […]”
Y algo después, el diario La Avalancha de Sevilla del 12 de mayo de 1888 da esta otra noticia:
“Salón Silverio: El dueño de este establecimiento, deseando siempre dar más variedad a sus espectáculos, ha contratado, además del numeroso género flamenco que tiene, a la comparsa gaditana titulada Viejos cooperativos, los cuales cantan difíciles tangos.” [7]
Los tangos poco a poco se iban incorporando al repertorio de los artistas flamencos de su tiempo, con una sonoridad identificada hoy bajo el nombre de “tanguillo”, término que no se usaba por entonces. Escuchen el “tango flamenco” que incorpora el compositor Federico Chueca (1846-1908) en su zarzuela Cádiz de 1886:
El libreto y la partitura indican: Nº 6, Preludio y Tango flamenco.
Tras la introducción aparece el tango flamenco:
Probablemente a nosotros, ahora, no nos parecerá flamenco este tango, y diremos que es un tanguillo. Pero esto obliga a una reflexión. Si Chueca indica tango flamenco en la partitura es que así sonarían, más o menos, los tangos en los ambientes flamencos de la época. Aún tendría que evolucionar para acercarse a nuestro concepto actual de tango flamenco, eso sí, pero no podemos obviar este dato.
Rafael Marín en su método de guitarra de 1902 no consideraba a los tangos como estilo flamenco, aunque dice que por entonces ya era considerado como uno de los tres tipos de baile flamenco, junto con las alegrías y las soleares [8]. Esto decía del tango:
“TANGO.– Como la guajira, es seguramente cubano, sólo que en Cádiz siempre han tenido mucha gracia para el arreglo, y en ello casi siempre ha ido ganando, menos ahora que lo que se canta de todo tiene menos de tango.
[…]
En cuanto al tango, hay quien adquiere el nombre de tanguero, o tanguera, porque son una especialidad en este baile; pero por lo general es bailar las alegrías, aunque todos saben bailar más o menos bien el tango.
Los tangueros suelen, por lo general, ser entre los flamencos lo que los excéntricos en el Circo, los que hacen reír con sus contorsiones y sus cantares más o menos intencionados, y por cuya razón se les da un nombre bastante raro, que en la jerga de ellos quiere decir gracioso, chuflón, y éstos son escasos. Además de los bailes y cantes suelen hacer especie de pantomimas, bastante divertidas, ridiculizándose a cantadores, bailadores, toreros, etc.
Con los tangos está pasando hoy una cosa muy curiosa: parece que Madrid tiene fiebre de aquellos, de noche, de día, y a toda hora, no se oye cantar otra cosa, y por lo mismo no pasan veinticuatro horas sin que sufran alguna alteración, y siendo imposible seguir tanta variación […]
Para acompañar el baile del tango, todo se reduce a efectuar los rasgueos; y cuando quien baile pida falseta, hacerla”
Sin embargo, el maestro de baile Otero (1860-1934) sí hablará del tango como estilo flamenco en su tratado de bailes de 1912, donde incluye una partitura titulada “Tango flamenco” y nos cuenta:
“Aunque el Tango es baile antiguo no se ha generalizado hasta hace unos ocho o diez años. En Cádiz siempre se bailó el Tango entre la gente artesana pues era su baile favorito, y aquí en Sevilla, en los cafés cantantes, en varias ocasiones se han visto bailadores de Tango que han sido de Cádiz, y los dos últimos que vinieron fueron el Churri y Paquiro, que estuvieron en el café de Novedades. Fueron conocidas dos clases de Tango, uno que se llamaba el Tango gitano, muy flamenco, y que no se podía bailar en todas partes, por las posturas, que no siempre eran lo que requerían las reglas de la decencia [9], y el otro que le decían el Tango de las vecindonas o de las corraleras, pero este se encontraba entre mil muchachas una que se atreviera a bailarlo, aunque supiesen hacer las cuatro tonterías con que solía adornarlo la que era un poco despreocupada.
Hoy es uno de los bailes de moda […]” [10]
En apenas veinte años, el tango se consolida como estilo flamenco y su música evoluciona hacia otras formas expresivas en las que se acentúa el carácter melódico que tenían ya estilos como la soleá o las seguiriyas, sobre un nuevo compás que poco a poco irá binarizando su rítmica, bajo el nombre de “Tango de los tientos”. De nuevo, El Mochuelo deja muestra de este estilo hacia 1895 en grabaciones en cilindro:
«Hoy está instaurada una “ortodoxia” en el flamenco que ha sido creada, inventada, según ideas preconcebidas e interpretaciones de la tradición, seguida por muchos aficionados y críticos, lo que provoca constantes guerras sobre lo que es o no flamenco, si el flamenco puede o no evolucionar, el respeto a la tradición, etc., todo ello vivido como un dogma de fe inamovible, comparable a un fanatismo religioso»
Cierre
Como vemos, el género flamenco y el concepto de “lo flamenco”, con el imaginario que pueda haber bajo él, se redefine estéticamente con el tiempo, según épocas, modas y otras influencias artísticas a las que nunca fue ajena esta manifestación. Hoy está instaurada una “ortodoxia” en el flamenco que ha sido creada, inventada, según ideas preconcebidas e interpretaciones de la tradición, seguida por muchos aficionados y críticos, lo que provoca constantes guerras sobre lo que es o no flamenco, si el flamenco puede o no evolucionar, el respeto a la tradición, etc., todo ello vivido como un dogma de fe inamovible, comparable a un fanatismo religioso.
Podemos hacer una comparativa con otros géneros artísticos igualmente modernos, como es el flamenco. Nos referimos al jazz. Desde los primeros artistas de ragtime de finales del siglo XIX, pasando por el Jazz de Nueva Orleans (1890-1910), Dixieland (1910-1920), Jazz de Chicago y Nueva York (1920-1930), Swing (1930-1940), Bebop (1940-1950), Cool Jazz y Hard bop (1950-1959), Free Jazz (1960-1970), Jazz Rock y Jazz Fusión (1970), Latin Jazz, Afrocuban Jazz, Jazz Flamenco, Acid Jazz, Jazz electrónico… etc. Todas estas corrientes siguen estando asociadas al jazz, aunque estéticamente puedan señalarse muchas diferencias entre ellas.
El flamenco fue, y es, música moderna, formado en los núcleos urbanos de las sociedades modernas del siglo XIX. Sigue su camino, sea lo que acontezca. Imponer una ortodoxia supone una asfixia para la creatividad del artista. Es bueno conocer la tradición, por supuesto, al igual que los músicos de conservatorio estudian a Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Debussy, Schoenberg, Falla, etc. Con sus características musicales según las épocas y convencionalismos estéticos, los flamencos aprenden las seguiriyas de Silverio, los tangos del Mellizo, las soleares del Loco Mateo, el cante de María Borrico, las malagueñas de la Trini o Chacón, pero nada puede impedir que un artista de flamenco pueda encontrar otra forma de ser flamenco sin sentirse en pecado, porque estamos hablando de un género artístico que nunca estuvo definido del todo estéticamente, ni siquiera en su época de máximo esplendor, desde que vuelve Silverio de América en 1864 y hasta su consolidación en los cafés en las décadas de 1870-1880.
Demófilo y Schuchardt son dos buenos ejemplos de que el criterio de análisis artístico está condicionado por los conocimientos de ambos sobre la materia. A Demófilo no le interesa la clasificación que hacen los propios artistas de los cantes, hace la suya propia, basándose en su criterio personal sobre el carácter de los mismos. Algo parecido le ocurre al austríaco, pero éste afina mejor, porque apunta que la denominación de carácter de melancolía de estos estilos no es –ni puede ser– exclusivo para su clasificación, reconociendo la existencia de aires festeros; por cierto, hoy igualmente presentes de forma inseparable con el resto de estilos. Se evidencia que el género flamenco no debe solo estudiarse desde la perspectiva musical, o poética, sino que requiere de enfoques mucho más amplios, que aborden otros aspectos sociológicos y antropológicos.
A Silverio, Rey de los cantaores, le censuraron su forma de cantar, no propia para un teatro, según el crítico de prensa del diario el Guadalete de Jerez el 22 de julio de 1865:
“Y el otro mundo no elegante, ¡oh! ese buen pueblo sencillote y franco, cuya inteligencia y cuyos gustos buscan ciertos pastos, ese no se entusiasma sino con los grandes dramas o con Silverio.
Con Silverio, el cantador, no el cantor, porque Dios no ha permitido que pueda llamarse cantor el que gargajea notas indefinibles, en esa monótona cadencia que es preciosa y llena de sentimiento cuando se exhala de una garganta dulce y armónica.
Pero es lo cierto que Silverio ha llenado el teatro una, dos, tres veces.
Y tres noches han estado de luto las musas y el arte dramático” [11]
A Chacón también le reprobaron su preferencia por las malagueñas y aires de levante, y fue largamente copiado. Algo semejante le pasó a Marchena, a quien le reprocharon su estética cantaora y al que igualmente siguieron muchos. Y no digamos de Camarón de la Isla en su etapa con Paco de Lucía, tampoco aceptado como flamenco. Lo mismo pasó con Enrique Morente. Hoy casi todos los artistas suenan a Camarón, Morente y Paco de Lucía, y nadie dice que eso no suene a flamenco. Los copian y se han convertido ya en “clásicos”. ♦
————–
[1] SCHUCHARDT, Hugo: Los Cantes Flamencos, Traducción de Eva Feenstra y Gerhard Steingress. Fundación Machado, Sevilla, 1990. Págs. 51 y 52. [1ª Edición: Die Cantes Flamencos 1881]
[2] MACHADO Y ÁLVAREZ, Antonio: Colección de Cantes Flamencos, recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo). DVD ediciones, Barcelona 1998. 1ª ed. 1881. En el prólogo, pág. 13.
[3] Esta es la portada para una edición a cuatro manos. Existe otra edición para piano a dos manos donde se dice “GENRE pur ANDALOUX (:Gitano:)” sin el apelativo de “mauresque”. Fondos de la Biblioteca Nacional. Signatura MP/257/12.
[4] Biblioteca Nacional. Signatura MP/2826/14.
[5] MACHADO: Colección de Cantes Flamencos, Ibíd. págs. 21-22.
[6] Blog La Razón Incorpórea gestionado por José Morente. Entrada del 7 de mayo de 2011. http://larazonincorporea.blogspot.com.es/2011/03/carnaval-flamenco-vi-san-juan-con-el.html
La investigación se debe a Javier Osuna García. https://losfardos.blogspot.com/2014/04/semana-santa-de-1880-un-tango-para-una.html
[7] BLAS VEGA, José: Silverio. Rey de los cantaores, ediciones La Posada, publicaciones del Ayuntamiento de Córdoba, 1995, págs. 70 y 75.
[8] MARÍN, Rafael: Aires Andaluces. Método de Guitarra por Música y Cifra, Sociedad de Autores Españoles, Madrid, 1902. Edición facsímil realizada por Ediciones de La Posada, Córdoba, 1995. Págs. 71 y 177-8.
[9] Este tipo de tango puede tener mucho que ver con los famosos tangos de Triana practicados por los gitanos y grabados por RTVE en El Ángel: “Triana, pura y pura” (1984), Flamenco Vivo Records, 2007 [DVD].
[10] OTERO, José: Tratado de Bailes, Asociación Manuel Pareja-Obregón, Madrid, 1987, edición facsímil de la de Sevilla de 1912. Pág. 223.
[11] La crítica fue localizada por Gerhard Steingress y divulgada en 1989 en su trabajo La aparición del cante flamenco en el teatro jerezano del siglo XIX.