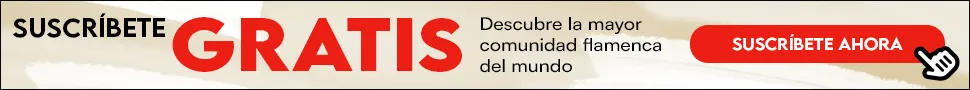En un artículo que escribí hace ahora tres años largos que titulé ¿Se ha merendado el flamenco el folclore de Andalucia? (enero de 2022) me refería a cómo la reinterpretación artística de la tradición musical andaluza, que es lo que es el flamenco, ha llevado a que muchas expresiones locales del llamado folclore se acabaron transformando en sus “versiones” flamencas. Así, por ejemplo, nadie puede decir que sepa cantar la jota de Cádiz, que todo apunta que fue uno de las principales fuentes de las alegrías, ni siquiera que la haya sentido cantar. Aquella canción, la jota de Cádiz, que antes de ser cante fue canción, se disolvió totalmente en el dicho estilo flamenco para nunca más ser interpretada en su forma tradicional. En aquel escrito me preguntaba entonces cuántas canciones han “sufrido” similar suerte. En otros dos artículos que escribí en este mismo foro que me brinda expoflamenco, con el título de Cantes que fueron canciones (1 y 2), en abril y mayo de 2021 respectivamente, analizaba el repertorio jondo y su relación con el folclore. Como es un tema que creo tiene interés, voy a desarrollar aquí brevemente cómo puede funcionar el trasvase de elementos musicales de un repertorio, el tradicional, a otro, el flamenco.
Pongo un ejemplo que todos conocemos. Cuando la flamencología se refiere a las creaciones de Antonio Chacón que rotuló en disco como granaína y a la media granaína siempre se afirma que el jerezano se inspiró en un fandango tradicional de Granada para forjar sendos cantes. Hay quien concreta incluso que se inspiró en el fandango del Albaicín, hoy fandango de Frasquito Yerbabuena, cuyo antecedente más claro encontramos en el llamado Verdial de Vélez del genio malagueño Juan Breva. El mito llegó hasta el punto que el mismísimo Niño de Marchena rotuló su versión de dicho fandango granadino como Media granaína primitiva, dándonos, como era común en el maravilloso cantaor, un “cobazo” de gran categoría. Escuchando estos cantes entendemos enseguida que esa teoría, tan extendida y dada por cierta, no se sostiene. En la melodía no encontramos parentesco alguno entre ambas variantes. Y así, queridos amigos, es cómo la flamencología, una vez más, manipula la realidad musical para construir una teoría sin soporte documental ni el más mínimo análisis comparado.
Y llegamos al meollo de la cuestión que quiero abordar hoy con el presente artículo, planteando algo que dirige nuestra mirada hacia un lugar poco frecuentado por los estudiosos. No será que, efectivamente Chacón se inspiró en un fandango de la tierra granadina, o digamos que tomó prestado algún motivo melódico de un fandango tradicional y tirando de ese hilo, parafraseando a Antonio Mairena, hizo un mantel, compuso las dichas dos creaciones: la granaína y su cante de preparación, la media (aunque hoy la nomenclatura se conozca al revés debido a un “despiste” discográfico que probablemente provocó Manuel Vallejo con su imponente versión de la granaína que se rotuló en el disco como media). No será que el genio creador de Antonio Chacón bebió en la fuente caudalosa del repertorio tradicional de Granada para crear sus dos flamenquísimos cantes y que esos cantes matrices cayeron en el olvido eclipsados para siempre por las versiones flamencas, como ocurriera mucho antes con la mencionada jota de Cádiz respecto del cante por alegrías. Por cierto, tuvieron que ser dos los cantes de los que bebió Chacón, ya que la granaína y la media tienen una factura melódica bastante alejada una de la otra, uno como cante de preparación, en una tesitura media, y otro el cante valiente por los tonos más altos.
«¿Cuántas canciones de la tradición andaluza habrán sucumbido a los encantos de la música jonda para perderse para siempre y no dejar rastro en la memoria del pueblo? ¿Cuántas canciones que se han hecho cantes habrán corrido suerte semejante?»
¿Cuántas canciones de la tradición andaluza habrán sucumbido a los encantos de la música jonda para perderse para siempre y no dejar rastro en la memoria del pueblo? ¿Cuántas canciones que se han hecho cantes habrán corrido suerte semejante? Es decir, no es que sea descabellada la idea de que Chacón se inspirara en un fandango de Granada para sus creaciones, sino que pudo haber ocurrido que la canción tradicional que sirvió de fuente del dicho cante desapareciera del repertorio tradicional eclipsada, como ya he apuntado, por la versión flamenca.
Y llegados a este punto conviene aclarar que las “transfusiones” entre canciones tradicionales y cantes no se dan en el ámbito exclusivamente melódico, también en el rítmico e incluso en el armónico (el acompañamiento de la guitarra). Sin embargo, lo más normal es que ese trasvase sea de melodías, pero no de una melodía entera, puede ser que el préstamo sea de una frase o incluso un pequeño motivo melódico. Esto ocurre en el cante con cierta frecuencia, el muy comentado parentesco que puede haber entre el polo y la llamada rondeña malagueña, o las similitudes que existen en la salida del martinete natural, la primera variante de la soleá alcalarreña de Joaquín el de la Paula y la primera de la seguiriya de Manuel Molina. Cómo un pequeño motivo de unas pocas notas en sentido diatónico ascendente puede ser prácticamente idéntico respecto a tres cantes en principio alejados entre sí en el tiempo y el espacio, como son los ejemplos comentados en este párrafo.
Una pequeña célula melódica se traslada de un cante a otro por mor de un intérprete-creador que a su vez tiene en la cabeza infinidad de músicas, de un mismo género o incluso de otros más o menos afines, y para crear un nuevo cante, ni corto ni perezoso echa mano, de forma seguramente inconsciente, de motivos que están alojados en su memoria para acabar confeccionando un cante nuevo hecho de retales que nos indica que todo está inventado. De ahí que muchos cantes del repertorio flamenco sean tan similares entre sí, como la melodía ascendente que encontramos en el cuarto tercio de muchos cantes mineros, o esa que se escucha en la caña y la serrana. Por no hablar de los tercios casi idénticos de muchas variantes de soleá y seguiriya, tangos y fandangos, malagueñas o cantiñas. Y todo acaba demostrando que, como suelo repetir en muchas ocasiones desde hace años, la música, como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, se disuelve y vuelve a cristalizar.