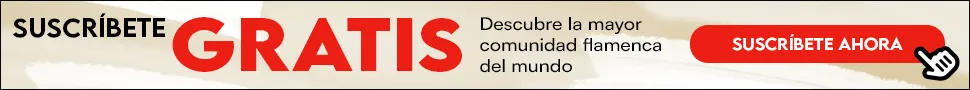Uno de los bagajes o universos musicales que tengo, y creo que mucha gente, es el de las sevillanas. Recuerdo en los setenta, cuando andaba en la primera juventud, aquello de El embarque del ganao / levanta una polvarea… de Los Romeros de la Puebla, y luego otras como, claro, Sueña la margarita / con ser romero… o una que me trae a un lugar y momento especial, No me cuentes penas / cuéntame alegrías, / que yo a nadie la cuento / las penitas mías, de Amigos de Gines. Estaba yo de profesor de Lengua y Literatura en el instituto de Mérida, colaboraba con unos minutos de buenas noticias en un programa de radio de la radio de la ciudad y titulaba mi apartado, precisamente, No me cuentes penas y poníamos de sintonía la letra señalada. En fin, y las ferias, los encuentros, las fiestas con ese aroma especial del baile y la reunión y letras como «Me casé con un enano…», «Sueñan los pinos del coto…», y cuando el boom de las sevillanas aquellas de Cantores de Híspalis. En fin, vivencias, músicas y letras que, como la del adiós, la del amigo que se va y algo se muere en el alma, quizá la mejor para mí, o la que más me dice, músicas y letras digo que se te quedan para siempre. Y cómo olvidar la película Sevillanas, de Carlos Saura, que aún me gusta más que la emblemática Flamenco, que ya es decir.
Aquí la citada de Amigos de Gines:
Pues a este mundo poético y musical de las sevillanas dedica Feliciano Pérez-Vera el libro Sevillanas, que lleva una especie de subtítulo, largo, que dice y explica:
«Un género nacido del sentir popular, enriquecido por su historia, letras e intérpretes, que sigue inspirando con su pasión universal». El autor es de Hinojos, pueblo de Huelva, y es abogado, escritor y compositor él mismo. Como bien dice en la contraportada, con estilo cercano y lleno de vivencias personales nos lleva al proceso creativo e histórico, a la evolución de las sevillanas, lo que representa a la vez un homenaje a las figuras fundamentales entre el flamenco, la copla y las propias sevillanas. Sin duda que se aprecia su amor por este género, más folclórico que propiamente flamenco para nosotros, excepto cuando es interpretado por un flamenco y con los códigos más flamencos que folclóricos, como Toronjo, Camarón, etc., que aparecen en la película citada junto a grupos de sevillanas. El autor sí opina que es un cante flamenco hoy día, pues «se aflamenca de una forma que hace pensar que se tratra de un palo del flamenco, y así lo consideran muchos» (p. 32).
De la película Sevillanas, escuchemos a Toronjo con su profunda interpretación de las sevillanas bíblicas:
El plano de su recorrido personal por su vida en relación con las sevillanas resulta interesante, pues está lleno de detalles y de anécdotas, de valor antropológico y social a veces muy intenso. La otra función del libro, el análisis, aunque siempre personal y no doctoral o académico, a las mismas, cubre aspectos como la métrica a partir de la seguidilla sevillana, su evolución en el siglo XX, grandes intérpretes, letras relevantes, etc.
Encuentra en los años ochenta su edad dorada y no duda en hacer una crítica de algunas etapas, intérpretes, discográficas y compositores que, dice, «han arruinado el género a base de mala calidad, zafiedad y temáticas que no conectan con el pueblo que las tiene que hacer suyas, porque la vocación de la copla es ser del pueblo», y para ello nos recuerda los famosos versos de Manuel Machado. Hace un repaso histórico desde las sevillanas grabadas por La Niña de Los Peines en 1920, las de Lorca con La Argentinita en el inicio de los treinta y establece como iniciador de la sevillana rociera al escritor Juan Francisco Muñoz y Pavón.
Halla una laguna en los años cuarenta y cincuenta y un despertar en los sesenta con la popularización gracias a la discografía. Muy interesante es la distinción entre la sevillana culta, de autor, de estudio, escrita, de partitura, frente a la popular, alma del pueblo, que pasa de boca en boca, menos elaborada, sencilla, concisa, como la famosa Me casé con un enano…
Nos dice cómo cree que tiene que ser una buena sevillana, uniendo la formación musical con el sentimiento, con musicalidad, divertida, novedosa, nada monótona. Espontaneidad y gracia, añade. Defiende y reivindica a Manuel Pareja Obregón García como padre de las sevillanas y a Rafael de León como un noble que se apega a la música del pueblo llano y lo conquista. Y, siempre, fustiga las sevillanas de culebrón, como las llama, las de poca calidad literaria, sin gracia, así como la sobreabundancia de intérpretes y temas de algunas décadas.
En suma, un libro valioso por lo directo de vivencias, la gracia de algunas anécdotas, su valor documental y antropológico y la valentía en las opiniones. Está lleno de letras en los capítulos previos a una gran selección de letras escritas por el propio autor, una antología de primer orden en donde encontraremos sevillanas tan famosas como Algo se muere en el alma, El desamor o Llama cuando quieras, entre otras. Letras que hemos oído y tal vez bailado felizmente y, por ello, su autor debe sentirse satisfecho y recompensado, pues ha logrado esa aspiración manuelmachadiana de sentir que de sus cantares ya nadie sabe el autor y las canta el pueblo. Yo mismo no lo sabía, y ahora voy a ponerme estas sevillanas para recordar otros momentos de mi vida. Por ejemplo, El desamor, cantada por Los Rocieros.
→ Feliciano Pérez-Vera, Sevillanas, Almuzara, Córdoba, 2025.