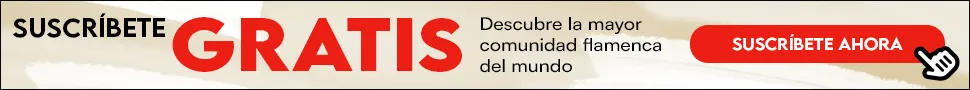Escribo estas líneas a los sones del Domingo del Pregón, acto cofrade que anuncia lo que ha de venir. El pregonero ha abierto las puertas de la ciudad y nos ha invitado a pasear por sus calles para recibir la presencia de Dios. Y en la partitura de ese paseo que durará siete días, se recoge la música de los flamencos, un cante de temporada dirigido a nuestras advocaciones y no al cielo, porque si este tiene cara de malaje y amenaza encapotado de nubes, atengámonos a San Ignacio de Loyola, porque Dios no le volverá la cara a la muerte, le volverá la cara a la lluvia.
Apuramos la Cuaresma donde el cristal de la saeta ha afilado sus filos y estos quedan ya prestos a marchar directamente hacia el corazón de la multitud. El saetero es consciente de que va a carecer de apoyo atonal y que tropezará, obviamente, con los matorrales del estilo, a sabiendas de que, si no salva las dificultades y sobrevuela el ruido de los pregones callejeros, está condenado a hundirse en el pantano de su propia confesión.
La importancia de la cadencia entonativa de la saeta es, a esta luz, tan apremiante que, aparte de quedar traspasada por los encantos de las advocaciones preferidas, el saetero tiene que apuntar sus fines más inmediatos a la identificación de su estado de ánimo con la fe cofradiera.
Pero si la saeta hay que interpretarla como pura metáfora de las convicciones religiosas, es también evidente que el cantaor ha de asumir la puesta en escena, no dejarse ahogar por el cuproso sonido de las cornetas ni distorsionar del ritmo de las marchas procesionales. La apretura de la muchedumbre y la lucha con el traicionero soplo del viento, son, igualmente, riesgos añadidos.
Mas no terminan aquí los obstáculos. Porque todos estos contratiempos que se suceden como un caleidoscopio por la mente del cantaor encuentran un enemigo aun mayor en la espera interminable, que es, en suma, la que cierra el paso a lo impenetrable.
La empresa, que exige al saetero el miedo a la contabilidad de los minutos, requiere una concentración tal que añade a su impaciencia el ejercicio mental de sustraerse de la febrilidad del ambiente, de la atmósfera que le rodea y del ansia del público.
Salvados estos escollos, suena el clarín de la verdad. El cantaor se encuentra en el redondel de la soledad. Y allá va su saeta: la modula con fragmentos melódicos convulsivos, por momentos casi morbosamente replegados sobre sí mismos, y la desarrolla con gran nerviosidad en la resolución de los tercios, distendiendo y haciendo vibrar las notas hasta generar irritación, haciéndonos caer a todos en una histeria lacerante y sin solución de continuidad.
«No le faltó razón a San Agustín a la hora de proclamar que reza dos veces quien canta bien. Pero no sólo quien canta bien, sino quien sabe lo que canta, porque recordemos que hasta finales del siglo XIX las saetas merecieron la erradicación por parte de la Prensa por mor de la mofa que se hacía de nuestras sagradas costumbres»
Al final, es el triunfo quien conduce al cantaor a la gloria. Aquellos minutos que parecieron más largos que en ningún otro cante, le han devuelto a una eternidad perdurable: la saeta ha revisado una vez más las sensaciones sonoras de la Fiesta del Amor porque el saetero ha hecho de su cante un instrumento al servicio de la Pasión de Jesús. Con él, Cristo y María se hacen más presentes, y la concurrencia se convierte en receptor y, a su vez, en una suerte de sensibilidad refleja, máximo objetivo entre la conciencia artística y el horror de la realidad.
No le faltó razón, por consiguiente, a San Agustín a la hora de proclamar que reza dos veces quien canta bien. Pero no sólo quien canta bien, sino quien sabe lo que canta, porque recordemos que, según recoge la hemeroteca sevillana, hasta finales del siglo XIX las saetas –llamadas entonces jaculatorias– merecieron la erradicación por parte de la Prensa por mor de la mofa que se hacía de nuestras sagradas costumbres.
Por fin el periódico El Liberal recoge el 3 de abril de 1915 –ojo, diez años después de que la saeta flamenca ya fuera reconocida como una de las genialidades de Enrique el Mellizo en Cádiz– los cantes por saetas de Niño Medina y José Cepero en los balcones de la calle Sierpes. Era la primera vez que aparecían los flamencos saeteros en los medios de comunicación sevillanos, mereciendo tan especial interés que hasta el mismo rotativo recoge al año siguiente, 1916, esta reseña:
Al pasar la cofradía de San Bernardo por la plaza de Mendizábal (hoy, Plaza de la Alfalfa), una joven vecina del barrio llamada Rocío Vega cantó irreprochablemente desde unos de los balcones de la referida plaza varias saetas, que produjeron gran entusiasmo en el público que allí se aglomeró, el cual hizo que volvieron los pasos dando frente a la citada joven.
Aludo, como el lector barrunta, a La Niña de la Alfalfa, aquella saetera imponente que en 1932 le cantó a la Virgen de La Estrella: Que España ya no es cristiana / se oía en el monte azul / y aunque seas republicana / aquí quien manda eres tú / Estrella de la mañana.
El anecdotario sería interminable de quienes anclaron los latidos de su corazón dirigiendo la mirada de sus rezos hechos cantes a Aquel que, en definitiva, les salvó la vida de algún familiar o conocido, hasta romperse las cuerdas de sus gargantas entre los rincones de la saeta.
Nadie duda que el Santo, San Agustín, fuera poseído por esta música singular de un pueblo que, en su afán de perfección religiosa, se apoyó en la saeta para arrojarse al mar abierto de su confesión pública, y la dejó escurrir por los lomos verdosos de las olas hasta hacerla regresar al arenal de la muchedumbre, afianzando así su fe, virtud que, como predicó San Pablo en Écija, es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven.
Pero si la saeta es el himno de la fe porque su música es más agradable que una conversación, ¿cómo negarle su categoría de cante jondo?, se preguntaba Joaquín Romero Murube. Sí; cante hondo es la saeta. ¿Pero, qué hondura? La más intensa. La que no admite medida ni cálculo humano… Es la hondura de una lágrima; es la hondura de una espina clavada en la sien de la bondad; es la hondura del sentimiento religioso que une, a través del hombre, los centros de la tierra con la grandiosidad infinita del amor de Dios.