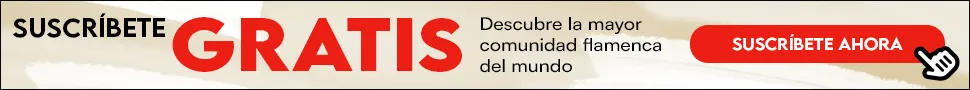Hoy es un día a retener. Celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano y recuerdo en esta efeméride al expresidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González, bajo cuyo mandato se promulgó la primera legislación progitana de toda la historia de España. Y no lo olvido merced a la Asociación Nacional Presencia Gitana, que el 7 de enero de 1976 le propuso un Plan Estatal de Urgencia para la Comunidad Gitana, con lo que se planteaba inaugurar el amanecer a la dignidad, los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía gitana española.
Pero rescatado de la memoria aquel recuerdo, en fecha tan singular me veo en la obligación de subrayar que de las muchas incertidumbres con que seguimos enfrentándonos quienes estudiamos la Flamencología, como medio, obviamente, de contribuir con entusiasmo al prestigio del Arte Flamenco, recalcamos determinar su origen cada vez menos incierto, precisar la parte alícuota de quienes lo hicieron posible y representar con justicia, y sin intereses abyectos, la evolución de las variantes –gitanas y no gitanas– que la conforman.
Rechazando por principio el término payo, por pertenecer al lenguaje de germanías y no al caló, y rehusando el despectivo gachó, sabido es que el mundo gitano-andaluz participa en el desarrollo por el que se cristalizan algunas formas del folclor andaluz en flamenco, proceso de transformación que, como señaló el investigador austríaco Gerhard Steingress en su comunicación presentada a la I Conferencia Internacional de Flamenco (Jerez, 1988), sólo fue posible gracias a la intervención decisiva del elemento gitano-andaluz.
A tal punto es cierto que lustros antes de que al cante se le llamara Cante Flamenco, el inglés George Borrow aplicó en 1841 el término flamenco a los gitanos en su libro The Zincali, publicado en Londres. También el barón Charles Dembowski publicó en Londres Deux ans d’Espagne et Portugal, pendant la guerre civil (1838-1840), donde usa el término flamenco como sinónimo de gitanos en fiesta que cantan y bailan.
Poco después, en 1846, Richard Ford alude a los gitanos o egiptanos de Triana, cuyas mujeres son las mejores bailarinas. Julián Zugasti, por su parte, atribuye en su primer volumen de El bandolerismo (Madrid, 1876) el término flamenco a la música gitana, y en la ya citada Conferencia Internacional de Jerez, Eugenio Cobo afirmó, en su ponencia El Flamenco en el Teatro, que hacia la mitad del siglo XIX a los gitanos que aparecen en las representaciones folclóricas, se les llama frecuentemente flamencos.
También Blas Infante, padre de la patria andaluza, traslada el epíteto flamenco a los gitanos, aunque más tarde se corrigiera a sí mismo y lo hiciera derivar, desde el punto vista etimológico, de la palabra árabe felah-mengu. Y si Demófilo dejó escrito que, a mitad del siglo XIX, la palabra flamenco era sinónima de gitano de la Baja Andalucía, el ursaonés Rodríguez Marín ya distinguió en su libro El alma andaluza (Madrid, 1929) dos tipos de pueblos en la Andalucía musical, el netamente andaluz y el gitano o flamenco.
Siguiendo en esa línea de exploración, cantar a lo flamenco fue sinónimo, pues, de cantar a lo gitano, como lo evidencia un documento que, por razones que desconozco, se suele obviar. Me refiero a la información que facilita Walter F. Starkie (Dublín,1894-Madrid,1976) en Don Gitano, libro editado en 1944 que, al abordar los significados del vocablo flamenco, señala: «Sea cualquiera el origen de la palabra hoy se usa ésta en España en sentido general. Flamenco se llama a la música ejecutada con estilo gitano. La palabra –continúa Starkie– empezó a estar de moda en España en tiempos de la primera representación de Carmen en 1875, cuando el estilo gitano hizo furor. Cualquier pieza musical más o menos parecida al Cante Jondo o que posea un matiz de gitanismo se llama ‘flamenco’, y generalmente la palabra se aplica, en las conversaciones, a todo lo que se refiera a algo brillante, vivaz y picaresco».
«Yo, español cantábrico, vasco por todos mis costados, quiero declarar aquí que reconozco toda la influencia –subliteraria, folclórica, íntima– que el gitano ha tenido en España. En supersticiones, en creencias, en artes, en música –baile y toreo sobre todo– y hasta en literatura» (Miguel de Unamuno)
Asertos como los reseñados son tan palmarios que hasta el mismísimo don Antonio Chacón, en la entrevista que le hiciera Luis Bagaria con motivo del Concurso de Cante Jondo de Granada (La Voz. Madrid. 28-junio-1922), espeta al periodista –que le dice que quería hablar con él de cante jondo– con lo que sigue: «Alto ahí –me interrumpió con alguna severidad–. Se debe llamar cante gitano, nada de cante jondo».
Y ya por ofrecer otra pincelada en día tan señalado, rescatemos la gacetilla publicada en el sevillano diario La Andalucía, donde anuncia para el 29 de septiembre de 1860, día de San Miguel, la celebración del santo de don Miguel Barrera, dueño del Salón de Oriente, con un baile por convite, al cual asistirán los principales cantadores, las más famosas guillabaoras flamencas y las boleras más notables del país… Se asocia, por tanto, la palabra flamenca a las cantaoras gitanas.
Podríamos seguir buceando en la hemeroteca de la segunda mitad del siglo XIX o incluso hacer una incursión por el romance gitano, como expusimos en El Romancero Tradicional Gitano en Antonio Mairena, ponencia que defendimos el año 1987 en el XV Congreso Nacional de Flamenco, donde el romance (o sus fragmentos) conservado en la población gitana de la Baja Andalucía revolotea por las oscuras raíces del género dejando en su estela incuestionables huellas –petenera, polo, bulerías, alboreá, romera, soleares, seguiriyas, tientos, tangos o tonás–, que confirman el postulado reseñado.
Sirvan estos datos, por tanto, para conmemorar los 600 años de la llegada de los gitanos a España y mostrarles nuestra consideración y agradecimiento por el papel primordial que, en cabal convivencia con los no gitanos, jugaron en la caracterización decisiva del Flamenco. Unos y otros fueron héroes de una misma gesta. Y por eso hoy lo celebramos.
La solución, empero, a tan absurdas polémicas, nos viene de la mano de Federico García Lorca, quien, en conferencia dada en Granada con motivo de la preparación del Concurso de Cante Jondo de 1922, y aun mostrándose en sus obras como un gran amigo de los gitanos, dice: «Esto no quiere decir, naturalmente, que este canto sea puramente de ellos (de los gitanos) pues existiendo gitanos en toda Europa y aun en otras regiones de la Península Ibérica, estas formas melódicas no son cultivadas más que por los del sur. Se trata de un canto netamente andaluz, que existía en germen antes que los gitanos llegaran».
Si las personas, por encima de la raza, creencias e ideas, también se pueden entender por el corazón, lo que procede en este 600º aniversario es, pues, saldar con comprensión la deuda que todos tenemos con el pueblo gitano, débito que reflejó don Miguel de Unamuno en carta dirigida al escritor, periodista y lusófilo Ignacio de L. Rivera-Rovira, al remitirle un prólogo para un libro del rumano Mihai Tican.
Escribió Unamuno: «A los gitanos no se les ha dado toda la importancia que tienen en la formación del carácter español. En cambio, se ha exagerado acaso la de los judíos. Y, sin embargo, hay una proporción mucho mayor de lo que se cree de sangre gitana y aún de espíritu gitano en el español. De lo que no tenemos que avergonzarnos (…). Yo –continúa don Miguel–, español cantábrico, vasco por todos mis costados, quiero declarar aquí que reconozco toda la influencia –subliteraria, folclórica, íntima– que el gitano ha tenido en España. En supersticiones, en creencias, en artes, en música –baile y toreo sobre todo– y hasta en literatura».
Y quien no esté de acuerdo, que, en tiempo de Cuaresma, respete al menos el mandamiento de la Biblia: CAMELARÁS TIRÓ SUMPARAL SATA TUGUE MATEJO (Amarás a tu prójimo como a ti mismo).