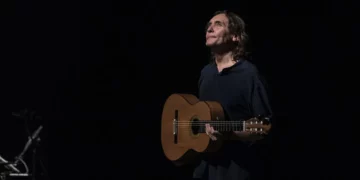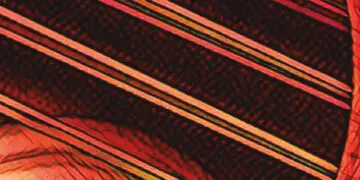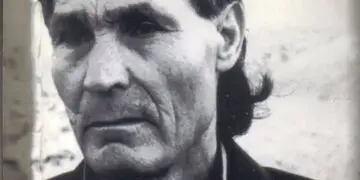No fui a Lebrija como crítico, sino como aficionado y admirador de Concha y Aurora Vargas, de lo poco que nos queda en el tesoro que guarda el cofre de lo jondo. Fui a disfrutar y a que las dos artistas gitanas me dieran con el arte en la cara. Por eso me adjudicaron una silla en la primera fila, para que viviera una noche de torniscones flamencos, gitanos, en una preñada Plaza del Mantillo, blanca de cal y con flores para una boda. El cartel era atractivo, solo dos artistas, Aurora Vargas y Concha Vargas, la Macarena y Lebrija, Sevilla y Cádiz, el cante y el baile con pellizco, que ya se venden caro. No hacía ni frío ni calor –cero grados, como diría el torero de Ubrique–, la temperatura ideal. Bueno, un pelín de calor, pero solía moverse una brisilla marismeña con olor a cabrillas. No entiendo cómo Concha Vargas, la hija del gran Quintín, no hace veinte festivales en verano, porque un minuto de su baile vale mucho más que una hora de esas bailaoras que cuidan más el estilismo que el compás. ¡Qué manera de bailar tan gitana! Sin saltos ni carrerillas en la tarima, mandando en el cuadro, de categoría. Mirando al público desde un pasado reciente donde comerse una puchera gitana en un patio de vecinos era motivo de fiesta flamenca, de cantes por soleá sin guitarra y cantiñas de Popá Pinini con palmas sordas. Concha nos llevó a esos patios de antaño comunicando de una manera que ya no se ve en ninguna parte. ¿Por qué estamos dejando morir esta manera de bailar? A punto estuve de subirme al escenario para cantarle al estilo de Perrate con la voz bañada en el perfume de Diego del Gastor. Todo el público en pie aplaudiendo una manera de bailar que se nos va irremediablemente por entre las yemas de los dedos. Y cuando el cuerpo pedía fino de la tierra, plato de jamón serrano y angulas de Trebujena, salió Aurora Vargas con un vestido rojo que daban ganas de chillarle y armó el taco en la Plaza del Mantillo, donde hasta los vencejos y cernícalos batían sus alas a compás. No se anduvo por las ramas la cantaora de la Macarena midiéndose con la soleá y la seguiriya, de cuchillazos monteses. Pero se metió en los tangos y armó la marimorena cantando y bailando como se hacía en Sevilla cuando en la Alameda y Triana había fiesta familiar. Pocas veces he visto a Aurora tan entregada al cante y el baile, como anoche en Lebrija, con tanta fuerza, tan encantadora con el público y tan enjundiosa. ¡Qué manera tan natural de cantar y bailar! ¿Por qué no está más reconocida, si es la más grande? Me fui al hotel y no podía dormir. Cerraba los ojos y seguía viéndola bailar bajo una luna que enamoraba. Aurora es la naturalidad personificada, el arte y la gracia a raudales. Una fuerza de la naturaleza. Mereció la pena el viaje por sentir en la piel el torniscón del arte de dos artistas gitanas y sentir con los lebrijanos lo que solo se puede sentir en este pueblo. Y recuerden: esto no es una crítica, ni una crónica. Es solo un desahogo. Necesitaba echarlo fuera.
«Salió Aurora Vargas con un vestido rojo que daban ganas de chillarle y armó el taco en la Plaza del Mantillo, donde hasta los vencejos y cernícalos batían sus alas a compás»